
¿Qué hay detrás de la crisis de conocimiento bíblico?
septiembre 5, 2023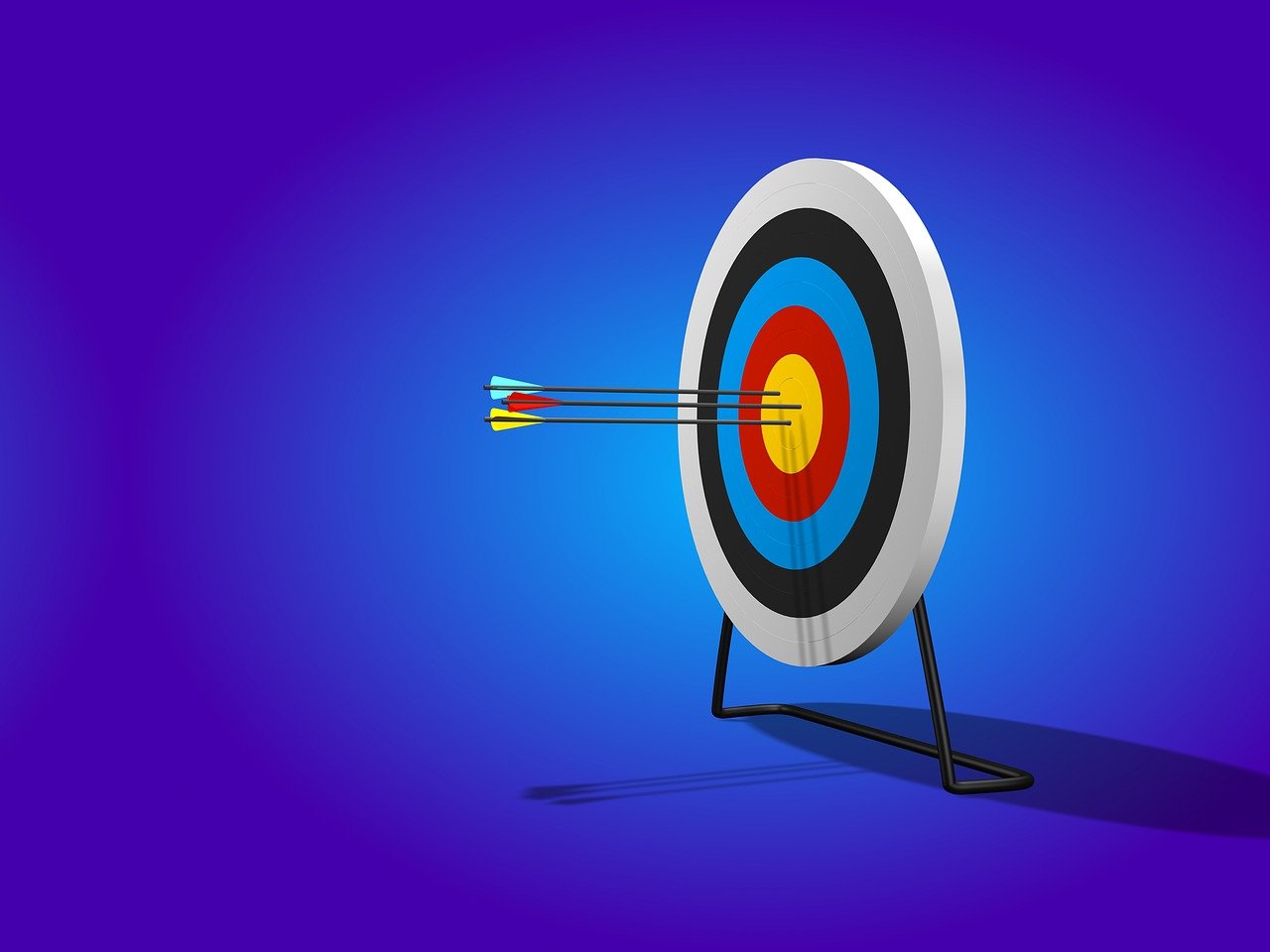
¿Eres un líder con metas claras?
octubre 2, 2023Hasta el mismo día en que Jesús ascendió al cielo los discípulos seguían convencidos de que la misión del Hijo de Dios era establecer un reino político en Israel. Movidos por esta convicción los hijos de Zebedeo se acercaron, al mejor estilo del medio oriente, a solicitar que a ellos se les diera una consideración especial a la hora que se repartieran «cargos» en el Reino. Esto despertó la indignación en los otros diez discípulos, seguramente porque ¡les habían ganado de mano!
De todas maneras, Jesús sintió la necesidad de corregir la percepción de que ejercer autoridad en el Reino de los Cielos era lo mismo que desplegar poderío en el mundo. «Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor» (Mateo 20:25–26).
La actitud típica que identifica Cristo en los gobernantes y los grandes en el mundo es la de «enseñorearse» de la gente bajo su cuidado. Una mirada al diccionario de sinónimos nos ofrece estas opciones para entender el significado de este término: subyugar, ganar dominio sobre otros, sojuzgar, dominar, mangonear, intentar sujetar por la fuerza. El común denominador a todas estas connotaciones es el de pretender obligar a los demás a asumir una postura, una actitud o una responsabilidad que no respeta la voluntad e identidad del individuo. Es decir, se trata de una actitud que considera a los demás como extensiones del espacio personal, elementos a ser acomodados a gusto y antojo del que «dirige». Este señorío no siempre viene de la mano de actitudes dictatoriales, sino que también echa mano de la manipulación, del sutil manejo de la culpa, de la apelación a las emociones o del abuso de los deseos de agradar que sean comunes a nuestra humanidad.
Cristo señala que cualquier estilo de ministerio que avasalla a los demás es inaceptable en el Reino de los Cielos. La imagen que guía el proceso pastoral es la del Señor que se acerca y llama a la puerta. Espera que alguno lo oiga y le abra para ser invitado a entrar y cenar con esa persona (Ap. 3.20). No impone, ni obliga; no se adueña de la vida de nadie. Más bien, seduce por medio de irresistibles demostraciones de amor.
Reforzar la igualdad
En Mateo 23 Jesús contrastó el comportamiento duro e inmisericorde de los fariseos con el que esperaba de sus discípulos. La primera exhortación que les dejó es esta: «Pero ustedes no dejen que los llamen Rabí; porque Uno es su Maestro y todos ustedes son hermanos (v. 8)».
Pareciera que existe una inexorable tendencia entre los seres humanos a convertir a algunos en dioses. Millones alrededor del planeta viven pendientes de los más insignificantes hechos en la vida de actores y actrices, deportistas y músicos, políticos y personajes de la farándula, otorgándoles una popularidad para la que ningún ser humano fue diseñado. No ha de sorprendernos que muchas de estas personas vivan vidas realmente atribuladas, pues la fama no le añade nada de valor a nuestra vida espiritual. Más bien la despoja de sus elementos más vitales y la deja expuesta a los peores caprichos del hombre caído. Lo triste es ver que esta tendencia se infiltra también en la Iglesia.
A algunos pastores se los trata con una reverencia y una deferencia que roza lo obsceno. Los discípulos, sin embargo, habían entendido lo peligroso que podía resultar tal actitud, como lo revela un incidente en Hechos. «Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo, y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó, diciendo: Ponte de pie; yo también soy hombre» (Hechos 10:25–26).
Ningún ser humano, aun el más noble entre nosotros, es digno de que alguno se postre en su presencia. Como pastores debemos resistirnos tenazmente a la perversa necesidad de los seres humanos de elevarnos a lugares más altos de lo que nos corresponde. No estoy hablando aquí de que otros nos falten al respeto, sino de ayudar a la gente a entender que nosotros, pastores, simplemente cumplimos una función diferente a la de los demás. No somos mejores que otros, ni más santos, ni tampoco existe sobre nuestra vida una unción diferente a la que puede haber recibido cualquier otro miembro de la congregación. Cristo no dejó lugar a dudas en cuanto a esto cuando señaló: «todos ustedes son hermanos».
Incentivar la adoración
Una segunda exhortación de Jesús a sus discípulos es esta: «Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque Uno es su Padre, el que está en los cielos» (Mateo 23:9). En el mismo tono que la anterior exhortación, el Señor claramente quería que los discípulos evitaran el uso de títulos que los marcara como diferentes y más especiales que las personas que estaban a su alrededor. De hecho, el mismo Jesús practicó este principio en su propio ministerio. En cierta oportunidad «Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo, y arrodillándose delante de Él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo uno, Dios» (Marcos 10:17–18).
Resulta evidente que nosotros sí podemos aplicar a Jesús el adjetivo de «bueno», como tantos otros que describen la perfección y la grandeza de su persona. No obstante, Jesús hombre, que caminó entre nosotros, reconoció también esta perversa tendencia de los seres humanos a rendirle a otros un reconocimiento que no corresponde a ningún ser humano e inmediatamente la redirigió hacia el Padre. En las instrucciones que Jesús deja afirma que «uno es nuestro Padre». La frase pareciera indicar que los títulos, junto al reconocimiento que los acompaña, pertenecen pura y exclusivamente al Creador. Absolutamente todo en el universo es parte del mundo creado, y por ser parte del sistema creado, no merece ningún otro reconocimiento que el de señalar la grandeza y majestad de Aquel que es el origen de la vida misma.
Nuestra tarea, como pastores, es animar a la gente a que reserven su adoración, su reverencia, su respeto y su fascinación para Aquel a quien verdaderamente corresponde. Como bien señaló Cristo, en el desierto, al finalizar su encuentro con el tentador: «AL SEÑOR TU DIOS ADORARÁS, Y SOLO A EL SERVIRÁS» (Mateo 4:10). Entre los seres humanos, aún en los más famosos y distinguidos, no descubriremos ninguna grandeza que no sea reflejo de la grandeza de Aquel que los ha creado.
Combatir la adulación
Al leer el párrafo anterior algunos podrían protestar: «Yo no quiero que la gente me trate de esa manera, ni me tenga por especial, pero ellos lo hacen igual». La respuesta de Cristo ante esta posibilidad es también categórica: «Ni dejéis que os llamen preceptores; porque uno es vuestro Preceptor, Cristo» (Mateo 23:10). Es decir, no podemos asumir, como pastores, que no hay nada que podamos hacer al respecto cuando las personas nos quieren elevar a una posición que no nos corresponde. Jesús indica que una de nuestras tareas es educar a las personas y corregir en ellos esta tendencia a la adulación. Creo que la razón principal por la que no la combatimos es que apela a algo escondido en nuestros corazones que se complace en los aplausos, los títulos y la honra que otros puedan darnos. Debemos saber, no obstante, que lo que alimenta esto en nosotros nos conducirá en la dirección opuesta del tipo de ministerio al que hemos sido llamados.
En esto no encontramos mejor ejemplo que el de Juan el Bautista, quien mantenía una perspectiva perfectamente nítida de su servicio. Ante la preocupación de sus discípulos porque perdía muchos seguidores, Juan claramente enunció los principios que sostenían su ministerio. En primer lugar, la gente no le pertenecía a él. En segundo, lo que había recibido no le fue entregado por algún mérito propio, sino por pura gracia del cielo. El enunciado más claro sobre su ministerio, sin embargo, que pronunció fue señalar la necesidad de que el Cristo crezca y él mengüe (Jn. 3.27–30). La convicción que sostenía semejante visión era que Juan no era el Cristo, sino ¡amigo del Cristo! ¿Qué clase de persona puede llamarse amigo del novio cuando, en la fiesta de bodas, se esfuerza por centrar la atención de los invitados en su propia persona? No obstante lo grosero de la imagen, muchos pastores hemos ofendido al Novio queriendo ser nosotros el centro de la fiesta, en lugar de los que acompañan y realzan a la persona del Novio.
Ayudemos a la gente que Dios nos ha confiado a que reserven su reverencia para Aquel que realmente es digno de recibirla. En el mejor de los casos, aun siendo pastores sobresalientes, no somos más que siervos inútiles que cumplimos lo que se nos ha mandado.
Practicar el servicio
El último elemento que resaltó Jesús como distintivo del ministerio al que llamaba a sus discípulos era el servicio. «Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce, será humillado, y cualquiera que se humille, será ensalzado» (Mateo 23: 11-12). Una interpretación común de este texto sostiene que el camino a la grandeza es por medio del servicio. Esta interpretación, sin embargo, contradice lo que Cristo viene enseñando en el texto de Mateo 23, pues lo que precisamente está intentando desactivar en ellos es la búsqueda de cualquier elemento que les permita sentirse más grandes e importantes de lo que realmente son.
Dallas Willard, autor de un importante comentario sobre el Sermón del Monte, señala que la intención de Cristo en esta declaración no era marcar el camino hacia la grandeza, sino dar una pista acerca de cómo identificar a los que son considerados grandes en el Reino. ¿Nos interesa saber quién puede ser considerado grande, en términos espirituales, en cualquiera de nuestras congregaciones? No nos dejemos impresionar por los que ostentan más títulos, ni por los que parecieran gozar de mayor injerencia en las decisiones que se toman; tampoco nos fijemos en los que más tiempo pasan en la plataforma. Más bien identifiquemos a la persona que se encuentra más ocupada en servir a los demás. Esta persona en verdad es grande porque es la que más efectivamente ha conseguido olvidarse de sí misma.
Una vez más, el ejemplo mismo de Cristo nos sirve de ilustración. En la última cena mostró la verdadera grandeza de su propio espíritu, cuando asumió el sencillo rol del esclavo de la casa lavando los pies de los discípulos (Jn. 13). No optó por esa tarea para ganarse el premio al ¡más grande! Se humilló así porque Él era grande de verdad, y esta es la manifestación más común de magnificencia espiritual en el Reino de los Cielos: una vida puesta al servicio de los demás. Por este camino deseaba el Maestro que transitaran sus discípulos, mientras obedecían el llamado que Él les había hecho.
Quizás este recurso también pueda interesarte. Adquiérelo aquí







